#023 🔥 Autocensura: motivos y consecuencias sociales
El libro de Sergio, David Cerdá, temas próximo encuentro y mucho más
Estamos de lanzamiento. Ayer, 2 de abril, salió en librerías el primer libro de Sergio: Aprendizaje infinito. Puedes enterarte de todo y hacerte con una de las primeras copias (con bonus incluido) aquí.
Vamos con el tema de esta edición.
🔥 Autocensura: motivos y consecuencias sociales
En 2011, justo antes de subirse a un avión con destino a Sudáfrica, una joven publicó en Facebook lo que consideraba un chiste:
«Espero no coger el sida. Jaja, es broma, soy blanca».
Al aterrizar, descubrió que había sido despedida. Lo que comenzó como una broma repugnante se convirtió en unas horas en un linchamiento digital que a muchos de nosotros probablemente nos parezca merecido. Sin embargo, ¿dónde está el límite?
Recuperando la espiral del silencio —esa idea a la que dedicamos el episodio 116 del podcast— vamos a reflexionar hoy sobre las dinámicas sociales que pervierten la libertad de expresión. Para ello recurriremos a otras ideas como la poscensura, la difamación ritual, la cultura de la cancelación y las minorías intransigentes.
La espiral del silencio: callarse por miedo al rechazo
La politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann desarrolló la teoría de «la espiral del silencio» a finales de los setenta, estudiando la opinión pública como forma de control social.
Según ella, por miedo al rechazo, quienes tienen opiniones impopulares, controvertidas y políticamente incorrectas, optan por callarse. El propio silencio refuerza la percepción de que existe una opinión dominante. Pasa en la familia, pasa en la empresa y pasa en el debate público: la diversidad de ideas termina en un falso consenso que rara vez se traduce en la mejor decisión posible.
Noelle-Neumann, que vivió durante el nazismo, considera que este fenómeno contribuyó a la aceptación silenciosa de atrocidades. Seguramente ella misma fuera una de los millones de personas que, atrapadas en esta espiral, permitieron la barbarie nazi.
El control de la opinión en las redes: la poscensura
Cuando Cuca Casado se pasó por esta newsletter a responder la difícil pregunta: «¿Cómo gestionamos la violencia como sociedad?», nos adelantó los nuevos métodos de control que han emergido en la sociedad:
«…se ha establecido un nuevo orden social que adopta métodos de control sofisticados: la era digital y, en concreto, las redes sociales digitales. Una vigilancia que se encuentra tan implícita en los actos cotidianos que las personas olvidan que están siendo controladas, desfigurándose la intimidad y la privacidad; llegando a cuestionarse valores esenciales como la presunción de inocencia. Vivimos en un panóptico virtual que consigue que quien entra no tenga presente que siempre hay alguien observándolo. Ha propiciado un mecanismo de participación ciudadana y, en definitiva, de control social, en el cual todos somos observadores de las conductas de todos y señalamos aquellas que se salen de lo aceptable o correcto, para unos u otros».
El escritor Juan Soto Ivars habla de la era de la poscensura. La censura tradicional implica un control de la opinión vertical, donde una organización con el suficiente poder (Iglesia, Estado, medio de comunicación, etc) elimina las ideas a voluntad. La poscensura implica un control de la opinión horizontal. Tu vecino, tu compañero de trabajo o el desconocido de Twitter observa tus actos y, en sus manos, está tu reputación.
La difamación ritual
La difamación pretende destruir la reputación o el estatus de una persona o grupo a través de publicaciones injustas. Sirve para silenciar y neutralizar la influencia de una persona, pero es también un ejemplo para otros. Sembrar el miedo nos mantiene en la espiral del silencio. El linchamiento en redes es la caza de brujas del siglo XXI. Como comparte Pablo Malo en su libro Los peligros de la moralidad, se habla de difamación ritual porque sigue un patrón predecible:
La víctima suele haber traspasado un tabú, como en el ejemplo del inicio. Aunque a veces simplemente ha comunicado una opinión contraria a la aceptada.
Se ataca a la víctima, y sólo superficialmente a la opinión o la creencia. Lo que se busca es acabar con la persona y asesinar su personalidad.
En ningún caso se debate, se busca condenar, censurar y reprimir.
Se promueve que otros se impliquen.
Se intenta deshumanizar a la víctima.
Se presiona y se humilla a la víctima. Se intenta que sea despedida del trabajo, incluso se presiona a familiares y amigos.
Las explicaciones que da la víctima se consideran irrelevantes.
El poder de esta práctica es que intimida y aterroriza. El miedo a ser abandonado por la tribu se utiliza para castigar.
La cultura de la cancelación
La espiral del silencio, la poscensura y la difamación ritual nos empujan a una cultura donde se busca acallar, silenciar y expulsar a cualquier persona que amenace el falso consenso. El escritor Rob Henderson distingue 5 razones por las que la cultura de la cancelación cumple con su cometido:
Cancelar aumenta el estatus
Cancelar reduce el estatus de los enemigos
Cancelar refuerza vínculos sociales, alrededor de silenciar al malvado
Cancelar obliga a posicionarse: o Ellos, o Nosotros
Cancelar produce recompensas inmediatas (los 4 puntos anteriores) mientras que los peligros se esconden en un futuro incierto (no pensamos que vayamos a ser los próximos en sufrir una cancelación)
El miedo a ser cancelado refuerza la espiral del miedo. Nadie da su verdadera opinión salvo los que no tienen miedo a las consecuencias, que rara vez son los que tienen opiniones flexibles y desapegadas.
Las minorías intransigentes: los pocos terminan silenciando a muchos
Todos estos fenómenos operan a la vez y lo más preocupante es que los pocos que se atreven a alzar la voz en este clima de miedo terminan dominando el discurso público. ¿Y quiénes alzan la voz? No suelen ser los moderados con opiniones matizadas, sino los intransigentes con ideas más extremas y menos flexibles.
Estas minorías intransigentes alteran completamente nuestra percepción de la opinión pública. Parece que o llega el comunismo o vuelve el fascismo a Europa, cuando la mayoría de personas probablemente comparten posiciones mucho más moderadas que no se atreven a expresar.
De hecho, de ahí surge lo que Timur Kuran denomina la «falsificación de preferencias»: mostramos públicamente una versión socialmente aceptada de lo que realmente pensamos, ocultando ocultamos nuestras verdaderas posiciones. El resultado es que la opinión publicada (lo que se expresa públicamente) difiere sustancialmente de la opinión pública real (lo que la gente piensa privadamente).
Lo paradójico es que estas minorías no necesitan ser numerosas para lograr imponer sus términos. Como explica Nassim Taleb en ese libro que tanta controversia despertó en uno de los últimos encuentros de la comunidad, basta con que sean intransigentes; porque mientras la mayoría flexible está dispuesta a adaptar sus posiciones para evitar el conflicto, los inflexibles no ceden nunca, lo que les otorga una influencia desproporcionada.
¿Dónde está el límite?
Todos los fenómenos que hemos descrito son tan antiguos como el hombre. Somos animales sociales y nos importa lo que piensan quienes nos rodean. Esta verdad, aunque incómoda, explica por qué tendemos a modificar nuestras propias opiniones. Nos autocensuramos por el miedo al rechazo del grupo. Y el grupo, a su vez, ejerce su presión como una forma de autorregulación.
Como tantos otros mecanismos sociales y psicológicos, estas dinámicas cumplen una función. Reducen la disensión y facilitan que avancemos, lo más juntos posible, hacia un futuro conjunto. Sin embargo, surgieron en un contexto muy diferente al actual, uno en el que los grupos humanos sobrevivían a duras penas al frío, los depredadores o las enfermedades.
Ahora, sin embargo, queremos construir sociedades basadas en la combinación de millones de libertades individuales. Libertades para ser, pensar, decir y hacer que chocan frontalmente con estos mecanismos desplegados a una escala y una velocidad que jamás imaginamos.
El resultado es una sociedad de aparentes consensos, de unos pocos bloques enfrentados, que no refleja lo que la mayoría piensa. Un empobrecimiento radical del debate público y una política que nos obliga a elegir bandos, mientras se aniquila la diversidad de ideas necesaria para resolver los retos que tenemos.
🔒 Novedades en la comunidad
Únete a la Comunidad kaizen para apoyar económicamente el proyecto y acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría con Jaime y a los encuentros digitales.
📅 A finales de abril nos juntaremos para hablar del cómic 📚 Persépolis, de Marjane Satrapi; la película 🎬 Memento (2000), de Christopher Nolan; y el melonazo: ¿es el ser humano inherentemente bueno o malo? Accede a toda la información del evento aquí.
🧠 Un modelo mental para acabar de encajar las piezas del puzzle de esta edición: la teoría diádica. Accede al post completo aquí.
🎙️ Episodio de la semana: #227 David Cerdá: ¿Qué es vivir una buena vida?
¿Qué hace que la vida sea buena? ¿Hay un bien universal? ¿Y una verdad objetiva? ¿Cuánto de libres somos? Con éstas y otras preguntas igual de facilitas de responder Jaime ha torturado al invitado de esta semana. Aunque disfrutó de la tortura. Entre otras cosas porque algunas de ésas son las preguntas que le obsesionan.
Web | Apple | Spoti | iVoox | YT
😈 Recomendación de la semana: Los peligros de la moralidad
La moralidad tiene dos caras. Despierta los ángeles que llevamos dentro y nos empuja a cometer las peores atrocidades. Pablo Malo, un viejo conocido del podcast, explora en este libro la cara peligrosa.




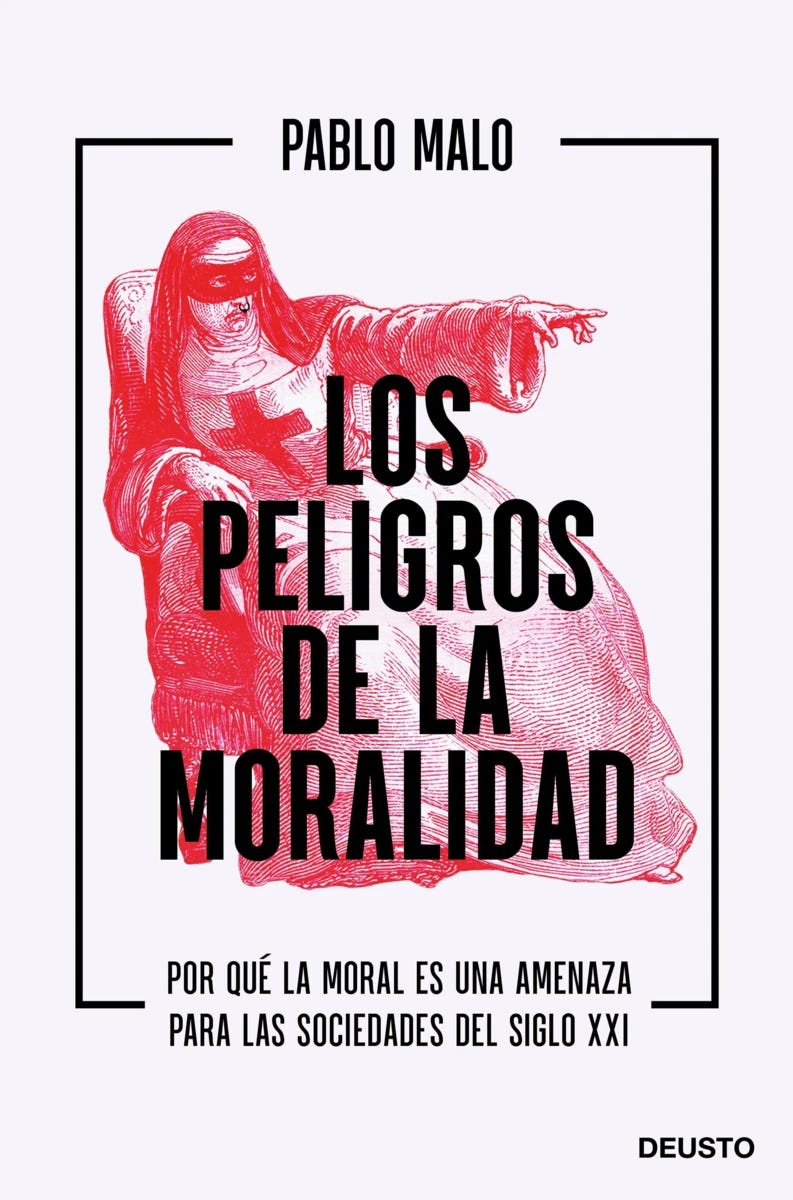
Es un equilibrio muy frágil: por un lado, el miedo a ser señalados nos lleva a callar. Y por otro, el silencio refuerza discursos extremos que tampoco representan a la mayoría. El problema es que acabamos confundiendo lo que se dice con lo que se piensa.